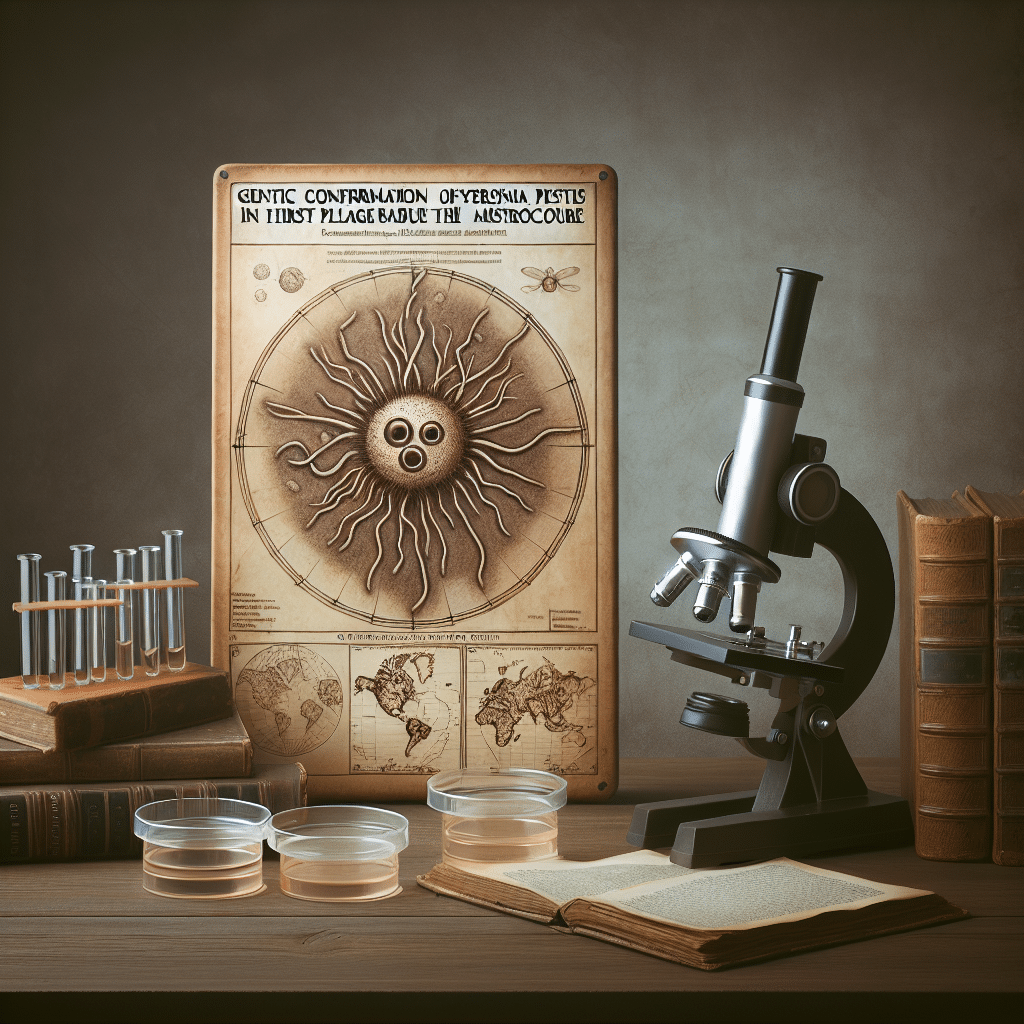Recientes investigaciones han revelado un hallazgo significativo en la historia de las pandemias, al identificar restos genéticos de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, en un antiguo cementerio situado en Jerash, en Jordania. Este descubrimiento se vincula directamente con la peste de Justiniano, que se produjo entre los años 541 y 750 d.C., y representa la primera evidencia molecular de esta epidemia en el Mediterráneo oriental, donde se considera que se originó.
El escenario del descubrimiento es digno de mención: un hipódromo romano que fue reutilizado como fosa común durante la crisis sanitaria de ese periodo. En excavaciones realizadas en 1993, se encontraron los restos de cerca de 230 individuos en condiciones que sugerían un aumento alarmante de muertes. Tres décadas más tarde, nuevas técnicas de análisis genético han permitido confirmar la presencia de la bacteria en cinco de esos individuos, mostrando que todas las muestras era casi idénticas. Esto sugiere un brote repentino y devastador generado por una sola cepa que afectó a la población de Jerash.
La peste de Justiniano inició en Egipto y se esparció rápidamente hacia el Imperio Bizantino, llevando a la muerte a decenas de miles en Constantinopla en pocas semanas. A diferencia de la Peste Negra del siglo XIV, que está mucho más documentada, la evidencia sobre la peste de Justiniano había sido limitada y dispersa. Por lo tanto, el hallazgo en Jerash es crucial, ya que enriquece la narrativa histórica con pruebas moleculares en la región considerada su epicentro.
Los estudios genéticos realizados en los restos de Jerash han revelado que la cepa poseía todos los genes de virulencia necesarios para causar brotes epidémicos en áreas urbanas densamente pobladas. Esto refuerza la noción de que la urbanización y las dinámicas de comercio y movilidad de la época facilitaron la propagación de la enfermedad.
Jerash era considerada una de las ciudades más prósperas de la Decápolis romana, y su alta densidad poblacional y sus mercados vibrantes también la hicieron vulnerable a epidemias. La transformación del hipódromo en un cementerio improvisado refleja el colapso social que pudo acompañar a la crisis sanitaria de la época.
Este hallazgo, realizado por un equipo internacional de investigación, no solo cierra la brecha geográfica en la evidencia sobre la peste de Justiniano, sino que también refuerza los relatos históricos que ubicaban su origen en Egipto y el Mediterráneo oriental. Además, proporciona una ventana valiosa a la dinámica de las pandemias en contextos urbanos y plantea preguntas sobre las interacciones entre diversas enfermedades endémicas de ese tiempo.
Sin embargo, los investigadores advierten que su estudio se basa en un número limitado de muestras bien conservadas, y es probable que hubiera una mayor diversidad genética de cepas circulando en la región que no ha sido detectada. A pesar de esto, los datos sugieren que una cepa única tuvo un impacto significativo en Jerash y otras ciudades cercanas.
La importancia de la peste de Justiniano no es simplemente un vestigio del pasado; su estudio ofrece paralelismos con los desafíos contemporáneos relacionados con la urbanización, la movilidad y la aparición de enfermedades. De hecho, estas lecciones históricas sobre la vulnerabilidad de las civilizaciones urbanas ante los patógenos son más relevantes que nunca en el siglo XXI.